Ahora que hemos llegado al final de Paradiso, creo que quizás ahora pudiésemos “releer” esta novela en sentido inverso, es decir, reconstruir la trama –dejando de lado el barroquismo y los cultismos– desde la última línea hasta la primera (paradójicamente la novela termina con la frase “podemos empezar”). Al hacer este ejercicio nos encontramos con que, finalmente, más allá de la narración lo que realmente ha guiado todos los senderos de la novela ha sido el destino. En otras palabras, quizás ahora sí estemos ante una novela donde más bien haya destino y no narración o, mejor aún, la narración esté supedita al destino. Y, por supuesto, esta operación supone –lo que es más importante– que los mismos personajes estén dominados por el peso de su destino y su agencia ante este sea casi nula.
Así, entonces, entendemos que la filosofía vital, diríamos, que se esboza en Paradiso es la de que en la vida el destino que nos toca vivir –ya sea por azar, ya sea porque algo o alguien así lo quiso– marca indefectiblemente el camino que habremos de transitar. Y la huella de ese destino que nos ha tocado –o no ha escogido– está siempre presente como una manera de remarcarnos quiénes somos y acaso quiénes seremos. La siguiente cita de la abuela Augusta va por ese lado: “La cara de ella reflejaba la tristeza de un destino que se reitera en su amargura” (477; mi énfasis).
Esta reiteración del destino en la novela parece reflejarse sobre todo en las prematuras muertes masculinas: el padre del coronel José Eugenio; él mismo; Alberto Olaya; Andrés Olaya. Los dos primeros eran pilares familiares que desmoronaron a sus respectivas familias y de cuyos escombros que les dejó el terremoto del destino poco a poco fueron sobreviviendo los que quedaron. En el caso de los hermanos Olaya, Alberto muere de modo absurdo en medio de una vida caótica, lo que hace pensar que su muerte solo cobra sentido dentro de un destino que exige una seguidilla de muertes que empezó con la de su propio hermano Andrés (y, en este caso, si uno repasa esta historia, es como si cada detalle que propició su muerte fuese más bien una cadena azarosa paradójicamente al servicio de un destino: justo se sube al elevador, que justo tenía una tabla sin ajustar, porque justo el encargado fue llamado, porque justo era el cumpleaños de una niña, y, encima de todo, él no quería estar en esa feria… en fin, mucho azar para que, al final, todo sea simplemente casualidad, podríamos decir para seguir en el juego).
Entonces quizás por eso podamos entender por qué la trama como tal es tan escueta: todo ya está dado de antemano. Lo que se narra son, por un lado, los hechos que el destino tenía preparado y, por otro, lo que cada familia hace para sobreponerse a éste. Tal vez debajo de toda la maraña retórica esté, finalmente, escondido el destino; quizás sea el “arma escondida”. Lo curioso es que está tan bien escondido que está perfectamente a la vista.
Terminamos de leer la novela, por tanto, podemos empezar a discutir más. Es nuestro destino.

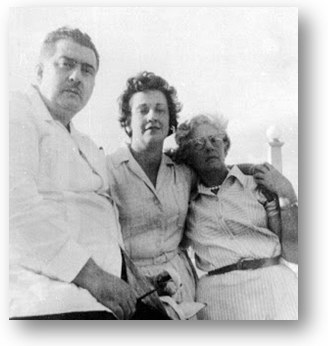 El concepto de familia es uno de los rasgos que siempre nos ha definido a los latinos. Las obras del Boom en que hemos estado incursionando en nuestro curso representan un gran matiz de núcleos familiares. Es más, muchos de los destinos e identidades de nuestros personajes fueron forjados y moldeados en sus hogares. Un matrimonio que sobrevive las deplorables condiciones de un yerbal engendra el personaje mesiánico Cristóbal, en Hijo de Hombre. Una familia acomodada, fracturada y disfuncional procura dar sólida y férrea formación a su hijo en La Ciudad y los perros. La esposa e hija aguardan La muerte Artemio Cruz para poner fin a lo que fue una parodia familiar. Los personajes centrales de Un lugar sin límites, si bien rompen cualquier molde o estereotipo al tratarse de un padre-madre que engendra una hija, tienen vínculos de sangre y son, a su manera, una familia.
El concepto de familia es uno de los rasgos que siempre nos ha definido a los latinos. Las obras del Boom en que hemos estado incursionando en nuestro curso representan un gran matiz de núcleos familiares. Es más, muchos de los destinos e identidades de nuestros personajes fueron forjados y moldeados en sus hogares. Un matrimonio que sobrevive las deplorables condiciones de un yerbal engendra el personaje mesiánico Cristóbal, en Hijo de Hombre. Una familia acomodada, fracturada y disfuncional procura dar sólida y férrea formación a su hijo en La Ciudad y los perros. La esposa e hija aguardan La muerte Artemio Cruz para poner fin a lo que fue una parodia familiar. Los personajes centrales de Un lugar sin límites, si bien rompen cualquier molde o estereotipo al tratarse de un padre-madre que engendra una hija, tienen vínculos de sangre y son, a su manera, una familia.