Paradiso, primera mitad: en búsqueda de una estructura.
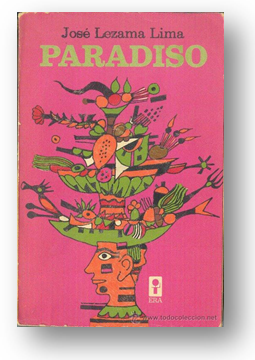
Esta obra es indudablemente compleja. A diferencia de las anteriores que presentaban un cierto patrón o esquema en sus formas, Paradiso, es como un ovillo con varias puntas. Dado que apenas hemos hecho nuestras primeras incursiones en la obra, mis propuestas serán a tientas, como tratando de encontrar siluetas en un escenario que todavía me resulta amorfo.
El hilo narrativo parece ser la vida del Coronel José Cemí. Nuestro primer encuentro con el personaje central es cuando niño se encuentra convaleciendo, víctima de asma y unas ronchas misteriosas. A partir de allí el relato avanza, se dispersa y retrocede. Las expresiones intelectualizadas y el léxico refinado y poético, tornan la incursión inicial en el cosmos de Paradiso en un ejercicio por momentos impenetrable e indescifrable. Las inserciones de diversos relatos cortos, como los del segundo capítulo, con copiosos elemento surrealistas, nos llevan a pensar que más que una novela se trata de una colección de cuentos dentro de una gran historia. Como ejemplos basta mencionar la vida de los nietos de Mamita: Truni, Tránquilo y Vivo y los diversos personajes que viven cerca del campamento como: Sofía Ruller, el flautista Martincillo, Lupita y Luba Viole.
A pesar de esta enunciación fragmentada, el carácter biográfico de la obra le confiere unidad. A través de “flashbacks” de los capítulos tres a cinco podemos rastrear los antepasados del Coronel y su árbol genealógico constituido de sangre vasca, inglesa y cubana. Esta porción de la historia es presentada, a manera de un paréntesis, como un relato lineal. Este salto al pasado es injertado cuando habíamos acompañado al Coronel y su familia en su viaje a Jamaica y luego a México en el capítulo dos.
El capítulo segundo de la obra trasluce, con un cierto velo de realismo mágico, otro nivel de realidad. Los conjuros, las prácticas de hechicería y en especial el misterioso trastorno que sufrió el doctor danés Selmo Copek a causa de las emanaciones del gendarme que dirigía el tráfico en Kingston, ponen de manifiesto otra esfera de la cosmovisión de la obra: una que trasciende el ámbito físico, esotérica. El mismo Coronel parecía dotado de percepciones que trascendían el tiempo y el espacio.
El contexto histórico social se desarrolla desde los finales del siglo XIX. En esa época dos familias cubanas acaudaladas unen sus destinos en la boda de los que serían los padres del Coronel Cemí. Los espacios son principalmente urbanos de La Habana, pero que se extienden hasta Estados Unidos para registrar los años en que la familia de Rialta, la madre del Coronel habían vivido en Jacksonville.
Concluimos la laboriosa lectura de la primera mitad de Paradiso, con confusión, interrogantes y expectativas. ¿Se aclararán en la segunda mitad o será un segundo trago de lo mismo?
Inverosimilitud, barroquismo, cultismo, egoísmo: cosmogonía lezamaniana
Allá por el siglo IV a.C, Aristóteles les comunicaba a sus discípulos en la Poética que algo puede ser cierto, sin embargo inverosímil; por otro lado, algo puede ser incierto pero verosímil. Entonces, lo verosímil es lo que es creíble, más allá de su certeza en la realidad.
Empiezo con esta cita a modo de guiño –muy burdo, por supuesto– al uso reiterado de cultismos presentes en Paradiso. Pero también porque no pasaron muchas páginas después de haber empezado la lectura para darme cuenta que ciertamente la verosimilitud no es una de las virtudes de este texto. Debo aclarar, sin embargo, que no digo esto en tono de reproche, aunque tampoco necesariamente de halago. Lo hago, más bien, para preguntarme por qué, de un modo deliberado, un autor que busca, aparentemente (reitero: aparentemente), crear un relato anclado en la realidad se pierde por los confusos vericuetos -como los de las tumbas de los faraones egipcios- de un lenguaje desmesuradamente barroco y lleno de cultismos (clásicos, sobre todo). Hay que agradecerle, en ese aspecto, a Eloísa Lezama Lima las notas a pié de página, de lo contrario estaríamos perdidos (al menos yo) en los laberintos de la hipertelia de la inmortalidad.
Así, por ejemplo, encontramos la siguiente disertación (porque en Paradiso los personajes no hablan, disertan) del personaje central, José Cemí:
-Platón el dialéctico o el de los mitos androginales –comenzó a decir Cemí- ha estado constantemente rememorado por Foción o Fronesis, pero ¡por todos los dioses del Helicón! yo voy a aludir a Aristóteles en su concepto de substancia… (422).
Confieso que envidio mucho, mucho realmente, a José Cemí y prácticamente a todos los personajes de la obra. Ya quisiera yo tener tan a flor de piel como ellos el conocimiento clásico, literario, poético, musical, filosófico, retórico etc. que, como lo más natural del mundo, sale a relucir en sus conversaciones cotidianas. Pero justamente en esa supuesta naturalidad del conocimiento, sazonada con el lenguaje barroco, es donde yace la inverosimilitud del texto. Es evidente que esto es adrede. La pregunta es, nuevamente, por qué. ¿Cuál es el propósito –claro, no tiene que existir uno, pero démonos esa prerrogativa– de crear una obra de supuesto talante realista matizada con estos elementos que la vuelven finalmente inverosímil (aunque estéticamente bien lograda, por supuesto)?
Creo que, como se sugiere en los comentarios previos al texto, se trata de crear un universo propio; una cosmogonía poética que se diluye en las líneas del género vulgar de la novela (lo siento, se me pega –mal, evidentemente– el estilo barroco). Lo que quiero decir, en otras palabras, es que Lezama Lima –Góngora caribeño– construye un texto “egoísta”, es decir, cerrado en sí mismo y casi podríamos decir que para deleite de él mismo y acaso de unos cuantos –o, mejor dicho, unos pocos. No se trata, pues, de un texto con intenciones masivas, por ende ninguna sugerencia de denuncia o alegoría nacional se podría deslizar aquí (y tengo la esperanza que con este comentario se me deslinde de ser el portavoz de las alegorías nacionales). Y eso me parece genial, pues finalmente tampoco se trata de que la literatura “deba” cumplir tal o cual rol. Si es un ejercicio “egoísta” para el deleite de su autor, en buena hora. Adelante con la hiperterlia de la inmortalidad… a ver si la alcanzamos o, mejor aún, la entendemos.
Inverosimilitud, barroquismo, cultismo, egoísmo: cosmogonía lezamaniana
Allá por el siglo IV a.C, Aristóteles les comunicaba a sus discípulos en la Poética que algo puede ser cierto, sin embargo inverosímil; por otro lado, algo puede ser incierto pero verosímil. Entonces, lo verosímil es lo que es creíble, más allá de su certeza en la realidad.
Empiezo con esta cita a modo de guiño –muy burdo, por supuesto– al uso reiterado de cultismos presentes en Paradiso. Pero también porque no pasaron muchas páginas después de haber empezado la lectura para darme cuenta que ciertamente la verosimilitud no es una de las virtudes de este texto. Debo aclarar, sin embargo, que no digo esto en tono de reproche, aunque tampoco necesariamente de halago. Lo hago, más bien, para preguntarme por qué, de un modo deliberado, un autor que busca, aparentemente (reitero: aparentemente), crear un relato anclado en la realidad se pierde por los confusos vericuetos -como los de las tumbas de los faraones egipcios- de un lenguaje desmesuradamente barroco y lleno de cultismos (clásicos, sobre todo). Hay que agradecerle, en ese aspecto, a Eloísa Lezama Lima las notas a pié de página, de lo contrario estaríamos perdidos (al menos yo) en los laberintos de la hipertelia de la inmortalidad.
Así, por ejemplo, encontramos la siguiente disertación (porque en Paradiso los personajes no hablan, disertan) del personaje central, José Cemí:
-Platón el dialéctico o el de los mitos androginales –comenzó a decir Cemí- ha estado constantemente rememorado por Foción o Fronesis, pero ¡por todos los dioses del Helicón! yo voy a aludir a Aristóteles en su concepto de substancia… (422).
Confieso que envidio mucho, mucho realmente, a José Cemí y prácticamente a todos los personajes de la obra. Ya quisiera yo tener tan a flor de piel como ellos el conocimiento clásico, literario, poético, musical, filosófico, retórico etc. que, como lo más natural del mundo, sale a relucir en sus conversaciones cotidianas. Pero justamente en esa supuesta naturalidad del conocimiento, sazonada con el lenguaje barroco, es donde yace la inverosimilitud del texto. Es evidente que esto es adrede. La pregunta es, nuevamente, por qué. ¿Cuál es el propósito –claro, no tiene que existir uno, pero démonos esa prerrogativa– de crear una obra de supuesto talante realista matizada con estos elementos que la vuelven finalmente inverosímil (aunque estéticamente bien lograda, por supuesto)?
Creo que, como se sugiere en los comentarios previos al texto, se trata de crear un universo propio; una cosmogonía poética que se diluye en las líneas del género vulgar de la novela (lo siento, se me pega –mal, evidentemente– el estilo barroco). Lo que quiero decir, en otras palabras, es que Lezama Lima –Góngora caribeño– construye un texto “egoísta”, es decir, cerrado en sí mismo y casi podríamos decir que para deleite de él mismo y acaso de unos cuantos –o, mejor dicho, unos pocos. No se trata, pues, de un texto con intenciones masivas, por ende ninguna sugerencia de denuncia o alegoría nacional se podría deslizar aquí (y tengo la esperanza que con este comentario se me deslinde de ser el portavoz de las alegorías nacionales). Y eso me parece genial, pues finalmente tampoco se trata de que la literatura “deba” cumplir tal o cual rol. Si es un ejercicio “egoísta” para el deleite de su autor, en buena hora. Adelante con la hiperterlia de la inmortalidad… a ver si la alcanzamos o, mejor aún, la entendemos.
El Lugar sin Límites
Don Alejo es la representación del poder en la novela; en sus manos están todos los hilos que controlan el pueblo, la Estación del Olivo. Él es representante del partido conservador y en base a especulación crea el pueblo De la Estación porque supone que este será en el futuro una estación que traerá beneficios para todos. Su poder consiste en manipular y saber miniciosamente la vida de los demás habitantes; se aprovecha de la gente para ganar votos y al final pretende destruir el pueblo, comprando las pocas casas y terrenos que quedan, supuestamente para que le sirva como terreno de viñedo, pero tal vez está tramando algo más.
¨No, no hay nadie como don Alejo, es único. Aquí en el pueblo es como Dios. Hace lo que quiere. Todos le tienen miedo. …. Y es tan bueno que cuando alguien lo ofende, como éste que te estuvo molestando, después se olvida y los perdona.”
Su poder solo es cuestionado por dos personajes que representan el machismo y la brutalidad. No pueden enfrentarse a él directamente porque le temen, sobre todo porque Don Anselmo tiene muchas influencias y; además, está rodeado por cuatro perros intimidantes. Sin embargo, Pancho físicamente es el prototipo del Macho aunque en el fondo también es homosexual, y eso lo sabe don Alejo que además sabe que está enamorado de la Manuela y que la quiere hacer daño. Ser homosesual en un mundo machista como la Estación del Olivo es lo peor que le puede pasar a un ser humano, al ser homesexual como la Manuela Pancho siente la necesidad de matarla. Es como si con ese acto borrara la deshorna de sus deseos. La Manuela, por otra parte, en sus buenos tiempos era la bufon de los prostíbulos y constantemente era victim de agresiones físicas y verbales por su condición. La Manuela se reconoce como mujer, pero su hija y los demás personajes del pueblo completan su identidad. La primera lo llama Padre, que a Manuela no le gusta y los segundos lo llaman Maricon, Por su parte, la Manuela se refiere a la gente del pueblo como ignorantes. Don Alejo también está en la postrimeria de la muerte su poder empieza a languidecer como él, por eso ya no es tan efectivo como antes; la Manuela y la Japonesita comienzan a sospechar de lo que está tramando, por eso la Japonecita deciden no venderla la casa.
El Lugar sin Límites
Don Alejo es la representación del poder en la novela; en sus manos están todos los hilos que controlan el pueblo, la Estación del Olivo. Él es representante del partido conservador y en base a especulación crea el pueblo De la Estación porque supone que este será en el futuro una estación que traerá beneficios para todos. Su poder consiste en manipular y saber miniciosamente la vida de los demás habitantes; se aprovecha de la gente para ganar votos y al final pretende destruir el pueblo, comprando las pocas casas y terrenos que quedan, supuestamente para que le sirva como terreno de viñedo, pero tal vez está tramando algo más.
¨No, no hay nadie como don Alejo, es único. Aquí en el pueblo es como Dios. Hace lo que quiere. Todos le tienen miedo. …. Y es tan bueno que cuando alguien lo ofende, como éste que te estuvo molestando, después se olvida y los perdona.”
Su poder solo es cuestionado por dos personajes que representan el machismo y la brutalidad. No pueden enfrentarse a él directamente porque le temen, sobre todo porque Don Anselmo tiene muchas influencias y; además, está rodeado por cuatro perros intimidantes. Sin embargo, Pancho físicamente es el prototipo del Macho aunque en el fondo también es homosexual, y eso lo sabe don Alejo que además sabe que está enamorado de la Manuela y que la quiere hacer daño. Ser homosesual en un mundo machista como la Estación del Olivo es lo peor que le puede pasar a un ser humano, al ser homesexual como la Manuela Pancho siente la necesidad de matarla. Es como si con ese acto borrara la deshorna de sus deseos. La Manuela, por otra parte, en sus buenos tiempos era la bufon de los prostíbulos y constantemente era victim de agresiones físicas y verbales por su condición. La Manuela se reconoce como mujer, pero su hija y los demás personajes del pueblo completan su identidad. La primera lo llama Padre, que a Manuela no le gusta y los segundos lo llaman Maricon, Por su parte, la Manuela se refiere a la gente del pueblo como ignorantes. Don Alejo también está en la postrimeria de la muerte su poder empieza a languidecer como él, por eso ya no es tan efectivo como antes; la Manuela y la Japonesita comienzan a sospechar de lo que está tramando, por eso la Japonecita deciden no venderla la casa.
El lugar sin límites: fantasía y violencia
¿Porqué inspira la figura de La Manuela tantos actos violentos pero también la fantasía? Digo yo, es porque siempre sirve como recuerdo implícito a los otros del “lugar sin límites,” donde todo es invención y actuación.
Lo evidente es que La Manuela es simplemente el más obvio residente de este espacio de identidad fluida; los otros personajes también demuestran bastante ambigüedad que resulta difícil decir definitivamente quien son… La Japonesita es una chica adolescente pero con responsabilidades y un comportamiento más bien adultos. Don Alejo se conoce por el pueblo como un buen hombre y hasta sirve de vez en cuando como el protector de La Manuela, pero llegamos a saber todos sus actos egoístas, ambiciosos, y violentos. Finalmente, Pancho se presente como un hombre bien tímido frente al Don Alejo pero se conoce en el prostíbulo por su brutalidad.
Para mi, todo esto sirve para ilustrar la esencialidad de la actuación personal, el cual es un hecho insoportable para los hombres quienes se fundan sus identidades en una masculinidad firma. Por eso, el cuerpo de La Manuela se presenta como un sitio de reestablecer esta masculinidad por actos violentos. Sin embargo, esto llega solamente después de que el cuerpo La Manuela se presenta más bien como un sitio de fantasía para los hombres, un fantasía de escape libidinal de las restricciones sociales.
Se ve esto en esta escena donde Pancho se queda dejado estupefacto por el baile de La Manuela:
“El baile de la Manuela lo soba y él quisiera agarrarla así, así, hasta quebrarla, ese cuerpo olisco agitándose en sus brazos y yo con la Manuela que se agita, apretando para que no se mueva tanto, para que se quede tranquila, apretándola, hasta que me mire con esos ojos de redoma aterrados y hundiendo mis manos en sus vísceras babosas y calientes para jugar con ellas, dejarla allí tendida, inofensiva, muerta: una cosa.”
Vemos las dos cosas aquí: la fantasía y la violencia. El cuerpo de La Manuela inspira la violencia a través de su eroticismo, y su eroticismo se manifiesta por su transgresión de limites. Para un hombre como Pancho, quien se siente atrapado por los enlaces sociales, esta transgresión se presenta como una fantasía—pero solamente hasta un punto, porque la masculinidad, la identidad, la reglas, y las normas siempre tienen que reestablecerse.
El lugar sin límites: fantasía y violencia
¿Porqué inspira la figura de La Manuela tantos actos violentos pero también la fantasía? Digo yo, es porque siempre sirve como recuerdo implícito a los otros del “lugar sin límites,” donde todo es invención y actuación.
Lo evidente es que La Manuela es simplemente el más obvio residente de este espacio de identidad fluida; los otros personajes también demuestran bastante ambigüedad que resulta difícil decir definitivamente quien son… La Japonesita es una chica adolescente pero con responsabilidades y un comportamiento más bien adultos. Don Alejo se conoce por el pueblo como un buen hombre y hasta sirve de vez en cuando como el protector de La Manuela, pero llegamos a saber todos sus actos egoístas, ambiciosos, y violentos. Finalmente, Pancho se presente como un hombre bien tímido frente al Don Alejo pero se conoce en el prostíbulo por su brutalidad.
Para mi, todo esto sirve para ilustrar la esencialidad de la actuación personal, el cual es un hecho insoportable para los hombres quienes se fundan sus identidades en una masculinidad firma. Por eso, el cuerpo de La Manuela se presenta como un sitio de reestablecer esta masculinidad por actos violentos. Sin embargo, esto llega solamente después de que el cuerpo La Manuela se presenta más bien como un sitio de fantasía para los hombres, un fantasía de escape libidinal de las restricciones sociales.
Se ve esto en esta escena donde Pancho se queda dejado estupefacto por el baile de La Manuela:
“El baile de la Manuela lo soba y él quisiera agarrarla así, así, hasta quebrarla, ese cuerpo olisco agitándose en sus brazos y yo con la Manuela que se agita, apretando para que no se mueva tanto, para que se quede tranquila, apretándola, hasta que me mire con esos ojos de redoma aterrados y hundiendo mis manos en sus vísceras babosas y calientes para jugar con ellas, dejarla allí tendida, inofensiva, muerta: una cosa.”
Vemos las dos cosas aquí: la fantasía y la violencia. El cuerpo de La Manuela inspira la violencia a través de su eroticismo, y su eroticismo se manifiesta por su transgresión de limites. Para un hombre como Pancho, quien se siente atrapado por los enlaces sociales, esta transgresión se presenta como una fantasía—pero solamente hasta un punto, porque la masculinidad, la identidad, la reglas, y las normas siempre tienen que reestablecerse.
Las Manuelas por dentro
En Fortunata y Jacinta Benito Perez Galdós nos hacía entrar en las micaelas, una casa de corrección donde las monjas se encargaban de dar nueva forma, si no sustancia, a las mujeres “perdidas” o problemáticas de Madrid. Galdós nos abría de esta manera un mundo que tenía que quedar encerrado, enseñándonos las vidas de estas mujeres con sus problemáticas, su psicología, sus sueños y pesadillas. Setenta y nueve años después, Donoso nos abre las puertas de un prostíbulos de un pequeño pueblo chileno, en el cual nadie quiere redimir o ser redimido, dándonos a conocer los deseos y las melancolías de las prostitutas y del travestí que allí viven y trabajan.
Es una novela más bien al estilo intimista, en la cual los eventos principales no son quizá más de un puñado: la juventud de la Manuela, la elección de don Alejo a senador, la llegada de la Manuela a Los Olivos, la fiesta en el prostíbulo con Pancho. Todos estos acontecimiento están mezclados en la novela sin que haya una orden cronológica fija en el texto: tampoco hay clara separación a nivel de narrador: la primera persona se superpone al narrador omnisciente sin una rígida distinción, de forma análoga a la que ya hemos encontrado en Hijo de Hombre y en La muerte de Artemio Cruz.
Aquí el foco narrativo queda en la psicología de los personajes y particularmente de la Manuela. Llegamos a saber como su homosexualidad se origine de un miedo hacia el sexo de la mujer, visto como vagina dentada capaz de castrar al hombre. Es por esta razón que la Manuela prefiere la atrofia del miembro (le sirve solo para hacer pipí) a la perdida total; por eso la Japonesa logra hacerle tener la erección fingiendo ser ella el hombre y él la mujer. Señalamos como la Manuela, y con ella todas las prostitutas, siempre es LA Manuela: su identidad y las indentidades de éllas son marcadas en el pueblo por el apodo precedido por el artículo definido; una clara objetivación cuyo intento es privarlas de un nombre y apellido y limitarlas a seres casi ficticios, como personajes de una representación.
La vida del pueblo está dirigida por don Alejo, el patriarca todopoderoso, figura que esconde tras la sonrisa y la amabilidad el deseo de controlarlo todo y de quedarse en un espacio temporal indefinido y sin mañana, deseo que se manifiesta en sus cuatros perros negros, siempre iguales y siempre con el mismo nombre generación tras generación. Ese padre putativo de todos (y natural de muchos) acabará perdiendo todo su poder al final, derrotado por la vejez y por el tiempo que obviamente ha pasado no obstante sus esfuerzos de mantenerlo parado. La única persona que se rebela a esta paternidad es la Japonesita, quien sigue llamando papá a su papá verdadero (aunque el rol padre-hija entre los dos es a menudo invertido) y que no se pliega a las presiones de don Alejo de venderle la casa.
La Manuela no es el único personaje con tendencias homosexuales: también hay Pancho, cuya homosexualidad (o bisexualidad) reprimida desembocará en su deseo hacia el travestí en la fiesta final. La cercanía del cuñado, sin embargo, obligará a Pancho a rechazar sus deseos acabando con el acosamiento a la Manuela, en un clímax que había empezado en las primeras páginas del libro, momento muy dramático, acaso demasiado y indudablemente previsible.
En El lugar sin limite Donoso parece volcar todas sus propias inquietudes existenciales, su rabia y su odio hacia el varón. Su representación del mundo masculino es feroz: infieles, violentos, viles, mentirosos o dementes, estos son los machos en la novela. Me pregunto ¿qué pasaría si se escribiese ahora un libro donde los personajes femeninos o homosexuales fueran descritos tal y como Donoso dibuja a los hombres en la novela en cuestión?
Un lugar sin límites. ¿Qué límites?

El título nos remonta a una tierra sin fronteras o barreras, pero en cuanto damos nuestros primeros pasos de la mano de los personajes de El Olivo, nos encontramos con una prisión humana. Los resquebrajados vínculos sociales y las paupérrimas condiciones de vida, esclavizaban a nuestros personajes al confinamiento sin futuro y sin esperanza.
Por años el frío y la oscuridad era el gran escenario en que las vidas de prostitutas y ancianos se habían deslizado. La truncada ambición de que la electricidad llegara al pueblo había coartado los últimos hálitos de progreso. Las ambiciones de don Alejo de expandir sus viñedos y sus negociados amenazaban con reducir o borrar los lindes de la aldea.
En el aspecto humano, el elenco de la obra está constituida por una galería de fantoches humanos condicionados y condenados a sus propios límites. La Manuela, el personaje principal, era prisionero de su propia identidad de travesti, y no logró romper con los tapujos de los otros para ser aceptado como tal. Su hija, con quien cumplía el rol de madre, obstinadamente, lo llamaba “papá”. La Japonesa, con promesas y coerciones lo había subyugado para tener un encuentro sexual. Pancho Vega, lo mata a causa de su identidad. Si deslizamos nuestra óptica a otros personajes, con encontramos con La Japonesita quien, como por fuerza del determinismo, no pudo librarse de convertirse en prostituta. Hasta los perros de don Alejo son emblemáticos de un sistema carcelario del cual nadie podía huir.
¿Dónde estriba entonces la ausencia de fronteras que el título promete? Creo que Donoso se propuso crear una obra que rompiera los límites que tabúes sociales había impuesto sobre ciertas relaciones humanas de la época en que lo escribió. Es por eso que escogió a un travesti como personaje central y un prostíbulo como escenario. Pero es aquí donde encuentro la contradicción, ya que el libertinaje, si es eso a lo que Donoso se refería por “sin límites” termina en aniquilación social e individual. ¿No es esto en sí mismo un límite?

