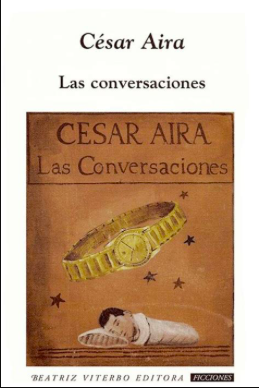Las instrucciones de uso son, casi por antonomasia, el texto que siempre se difiere para luego deferirse. Es decir, uno revisa las instrucciones de uso de la máquina que siempre ha funcionado bien cuando ésta misteriosamente deja de hacerlo. Como último recurso, se espera a que alguien mejor capacitado repase las instrucciones y componga el desarreglo de la máquina. Infrapolítica. Instrucciones de uso (2020) de Alberto Moreiras está, de alguna manera, en el mismo espacio que ocupa cualquier manual de usuario, siempre como texto de uso último. Sin embargo, por su cercanía con la noción de escritura, según Jacques Derrida, uno puede decir que la máquina que “arregla” la infrapolítica es siempre una que desplaza lo significante y en su movimiento abre la posibilidad a un retorno sin retorno. Las instrucciones de uso de la infrapolítica no son maneras de reparar a la diezmada política convencional, sino la posibilidad de abrir un retorno sin retorno a la política. Esto es, proseguir la búsqueda derrideana de “un extraño deseo sin sentido, un deseo y un goce al margen de cualquier posible captura ontológica” (Derrida en Moreiras 17). ¿Por dónde habría que empezar?
Vida sin textura, aporía de lo político, distancia de la distancia, segunda militancia, des-narrativización, comparecencia en substracción, pensamiento reaccionario, apotropeia, poshegemonía, y otros conceptos más sacuden las páginas del instructivo que deja pasmado al lector común que poca o muy contadas veces decide reparar la máquina descompuesta en vez de comprar otra. Y es que, en cierto sentido, la infrapolítica, como se dice varias veces, no espera ser un avatar más en el mercado académico. La infrapolítica abandona toda idea de salvación, pues “si llega a haber salvación es porque habrá más desastre” (27). Tampoco por eso habría que deshacerse de la máquina del pensar, sino comenzar por uno de los mecanismos base de la infrapolítica: separar y diferenciar el ser de el pensar. Una vez que estos dos se separan los demás conceptos poco a poco dan a ver que la infrapolítica no es un concepto “sino un proyecto de un pensar sobre un cierto afuera de la política” (80). Como el famoso ça se déconstruit de Derrida, la infrapolítica guarda ese “se” como residuo único de una fuerza de algo afuera que ejerce en el adentro de la frase su reflexión, reflexividad, énfasis, impersonalidad y su pasividad. Sólo en el se es que la infrapolítica reúne a todas esas cosas de no agotamiento, todo eso que la política no agota de la existencia, todo lo que la hegemonía no agota de la política (87). Todo eso que la infrapolítica deja resonar en montones es un rechazo radical al uno.
Una de las definiciones posibles que se da a infrapolítica es la “diferencia absoluta entre vida y política, también por lo tanto, entre ser y pensar. De la que ningún experto puede hablar. De la que sólo se puede hablar sin hablar” (105). Con esto, queda claro que la tarea de toda labor de pensamiento está en pensar fuera del equivalente general del capitalismo. Así, para desmantelar el equivalente general habría que buscar “siempre en cada caso pensar qué es excepciona al equivalente general” (107), pues no hay totalidad que aguante montones de excepciones. De cierto modo, si la máquina se ha descompuesto es por la fuerza del equivalente general que no admite la diferencia. La infrapolítica, entonces, apostaría por un amontonamiento de “singularidades radicales”, singularidades inconmensurables, en las que “nadie es más que nadie” y también “nada es más que nada” (111). La instrucción general del manual sería la práctica de un cierto modo de ejercicio existencial, pues la existencia es el referente absoluto de la infrapolítica. Al final, de cierto modo, el manual sugiere un completo arrojamiento del ser, un dejar de ser, un dejamiento existencial “en favor de un prendimiento radical a la singularidad libre de la existencia, que es por lo tanto también no-prendimiento o desprendimiento con respecto a todo lo demás” (205). La infrapolítica restituye lo insistente de la existencia y la existencia insistente. Sólo así, tal vez, pueda ser posible una nueva apotropaia (“tomar un mal, una pieza de mal para protegerse del mal y transformarlo en acción fecunda” [236]), que permita suspender la extracción y la producción de informantes del mundo contemporáneo. Llegados a las últimas páginas del manual, uno llega a un comienzo “para otros comienzos” (226) para pensar, tal vez, fuera de la máquina que se pretendía reparar en un inicio, o hacer máquinas sin mecanismos y hacer mecanismos sin máquina desde donde late la incospicua y honrada infrapolítica.