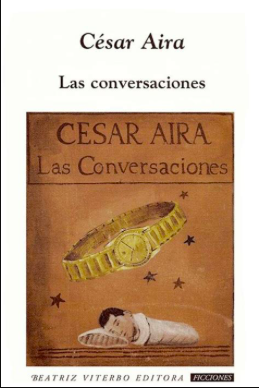Es bien sabida, para algunos, la anécdota de cómo Gabriel García Márquez leyó por primera vez Pedro Páramo (1955/2005) de Juan Rulfo. Según se cuenta, Álvaro Mutis, escritor amigo de García Márquez, le dijo: “¡Lea esa vaina, carajo, para que aprenda!” Quizá a esa frase le faltaron algunos gonorreas e hijueputas, pero lo cierto es que en diversas entrevistas García Márquez reafirmó la anécdota, y su aprendizaje, a manera de deuda, con Rulfo. En buena medida, esa relación de aprendizaje, o deuda, fácilmente se adjudica a diversos escritores posteriores a Rulfo en Latinoamérica. Si hubo un Boom, uno de los primeros estallidos fue en Comala. Con todo esto, vale preguntarse, ¿qué es lo que se aprende de esta novela? ¿por qué cautiva tanto? Y más aún, ¿qué quería Mutis que García Márquez aprendiera de Pedro Páramo, y por qué?
La novela de Rulfo es, para gloria de muchos, y para pesar de otros, la más traducida y distribuida de México. Quizá el texto más importante de ese país. No hace mucho, todavía era uno de los libros más vendidos allí. La historia de Pedro Páramo pudiera resumirse de forma muy escueta. Un hijo cumple el último deseo de su moribunda madre, ir a buscar a su padre, un tal Pedro Páramo, al pueblo natal de ambos para cobrarle caro el olvido y el abandono en que siempre los tuvo. Pedro Páramo es, a pesar de su complejidad, un relato líneal, o más bien, un relato cuya línea narrativa principal reverbera, o se deshilacha. Quizá esto, precisamente, es lo que Mutis quería que García Márquez aprendiera. Si contar una historia es, de forma muy general, trazar una línea que cruce diversos puntos y tensiones, Pedro Páramo es una novela sobre líneas de todo tipo, líneas de fuga, de silencio, de muerte, de esperanza. Lo que se aprende de esta novela de Rulfo es una idea de movimiento, un movimiento muy cercano al juego, pero también un movimiento llevado hasta sus últimas consecuencias, hacia la dispersión.
Si bien, Rayuela (1963) de Julio Cortázar es la novela que mejor evoca la relación entre movimiento y juego, Pedro Páramo ya trabaja con los mismos materiales que Cortázar empleara después. Ya está en Rulfo lo fragmentario y lo perenne. Los 66 fragmentos que forman Pedro Páramo bien pudieran ser fragmentos de la Rayuela. Y de hecho, ya estos fragmentos juegan un rol similar a los de la obra del argentino, pero a diferencia de Rayuela, en Rulfo no hay tablero, hay una contingente línea narrativa que acumula los fragmentos y los ordena en la pobre imagen de orden que todo libro lleva consigo. Desde antes de su llegada a Comala, Juan Preciado se encuentra con esta línea precisamente, pues “[e]l camino subía y bajaba: “Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube; para el que viene, baja” (6). Para llegar a Comala hay que moverse como en el avioncito, el cambio de perspectiva es dado por el movimiento, por el desplazamiento. En Rulfo se juega la rayuela sin tablero, sólo con su movimiento. Juan Preciado tiene más en común con Maquina, de Señales que precederán al fin del mundo (2009) de Yuri Herrera, que con Dante. Los dos primeros buscan a un familiar, Dante busca a Beatriz. Y más aún, ese sube y baja del texto ya se adelante al propio acto de lectura, ¿no van los ojos del lector hacia abajo para devorar las páginas de la novela, y no van de regreso hacia arriba cuando quieren transformar su lectura en escritura?
La llegada a Comala, igualmente, va cargada de movimiento: “Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando de gritos la tarde” (9). Y claro, conforme progresa la narración, aquella vivacidad primigenia se transforma en espectro. Juan Preciado se ve rodeado de un puño de muertos, murmullos, niebla y quién sabe qué más. Más que una historia de fantasmas, Pedro Páramo es más bien una novela sobre la posibilidad de fantasmas. Es decir, ¿qué se necesita para que haya fantasmas? Y otra vez más, la respuesta de la novela es: movimiento. El fantasma es ante todo movimiento, no aparición. El movimiento antecede a la visión, como el afecto a la pasión. No es tampoco gratuito que movimiento sea también la primera manifestación de un afecto. No hay nada que se le escape al movimiento y al afecto en la novela. Bastaría con hacer de nuevo un recuento de algunos momentos de la novela: conmovido por su madre agonizante, Juan Preciado le promete ir a buscar a Pedro Páramo. Movida por el rencor y el despecho, Dolores le encomienda a su hijo cobrarle caro a su padre el abandono, y así sucesivamente.
Justo en el corazón de la novela, cuando Juan Preciado muere, las condiciones de su muerte también van dictadas por el movimiento. A Juan Preciado lo mataron los murmullos (62), pero específicamente, su muerte es también la disminución de su capacidad de desplazarse: “Ya no di un paso más. Comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido: ‘Ruega a Dios por nosotros.’ Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muerto” (63). Ahora hechas “enjambre,” esas multitudes son el regreso del mismo movimiento de gente que no guardó el luto por la muerte de Susana Sanjuan (123-124). El enjambre se venga del hijo del Cacique. Y al mismo tiempo, la muerte de Juan Preciado es también el encuentro con su padre. Si el hijo muere atosigado por el movimiento de un enjambre, el padre muere por un exceso de movimiento, “sus ojos apenas se movían; saltaron de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo. Y el aire de la vida” (131). Pedro Páramo muere a manos de un hombre herido de amor, Abundio asesina al cacique porque éste le niega la ayuda para el sepelio de su mujer recién fallecida. Por otra parte, la muerte Juan Preciado es por el miedo a las multitudes. Amor y muerte, como dos suplementos del juego, pero también, si se quiere, de la vida, propulsan el movimiento narrativo de Pedro Páramo. Al final de la novela, el encuentro entre miedo y amor se resuelve de una forma heterogénea y divergente. Justo cuando Pedro Páramo anuncia que irá a almorzar, su movimiento se transforma. Ya no puede ir en una sola dirección, “[d]io un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras” (132). Como un flujo desordenado, un cúmulo esparcido y disperso, ahora las piedras van en más de una o dos direcciones. Ya no sólo suben o bajan, o vienen y van. Van dispersas.