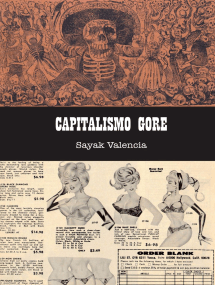El presidente de la Argentina, que César Aira dibuja en El presidente (2019), está lejos de ser un déspota. Al mismo tiempo, algo hay en el anónimo presidente de esta novela de Aira que lo conecta con aquellas figuras infames retratadas por varios autores del Boom en el siglo XX. Sin ir muy lejos eso que une a dictadores y a este presidente es su relación con sus multitudes. Mientras que los primeros aparentan una sólida y marcada distinción entre soberano y masas, el presidente de Aira se confunde entre las muchedumbres. La historia cuenta, así, como por las noches el presidente se pasea por las calles de Buenos Aires, como a su paso “el mundo sobre el que presidía se abría para él” (7). Movido por el amor, “algo tan ajeno a la política” (8), el presidente busca ser común, dejar de presidir para poder ser otro más en las masas. Y aún así, las calles se le presentan siempre como posibilidades de intervenir en su ciudad, en su país. El problema es que aunque el presidente “estaba habilitado para intervenir … hacerlo privaría al destino de sus más bellas inminencias, por lo que se abstenía. Los argentinos tendrían que arreglárselas solos” (9). El problema del presidente, pues, está en presidir, sea ocupar el primer lugar en las responsabilidades del estado, o sea también en asistir a las masas, dejarlas ser, pero también cuidarlas.
El relato que ofrece El presidente no es, pues, una historia grandilocuente. De hecho, la prosa constantemente presenta a un presidente empeñado en vivir como cualquiera. Sus largas caminatas, movidas por el amor, no son sólo una forma de acercarse a las masas sino de acercarse a sí mismo, a ese que fuera antes de ser presidente. Así, los paseos le recuerdan, a tres personajes que marcaron su vida: el Pequeño Birrete, Xania y la Rabina. El primero es un amigo de la infancia, un niño pobre que perdiera el quicio cuando por vez primera entró a la casa de su amigo que años después de convertiría en presidente. El choque de clases traumaría al Birrete, como al futuro presidente. Igualmente, Xania y la Rabina también impactaron al presidente, una por su eficiencia (Xania) y la otra por su sensualidad. Las dos mujeres, luego, se le presentarán al presidente como armando una treta en su contra: construyendo un falso secuestro y pidiendo un rescate muy elevado. Confundiendo ensoñación, delirio e imaginación, el presidente es más un autómata que un agente del estado. Al final de su historia todo le parece ilusorio, transparente, sin consistencia, “Los personajes que lo acompañaban, los que atraía a su órbita para paliar esa soledad, eran imágenes fantasmales provenientes de su pensamiento. No tenían la consistencia que habría querido darles. Eran sólo funcionales a la trama que se había inventado para soportar la carga de la presidencia” (122). Pronto, la ciudad y el país, se le presentan al presidente como un mundo que conspira contra él, que sin motivo aparente lo odia.
No se trata, pues, de que exista un “pueblo” imaginado por el presidente y que este pueblo deba ser disciplinado. De hecho, las ficciones que se hace el presidente no son impositivas, ni mucho menos resolutivas. Justamente, el final de la novela advierte sobre los peligros de la fabulación presidencial, y en buena medida recuerdan las mismas motivaciones que Benedict Spinoza diagnosticara en el siglo XVI para las cruentas y tensas relaciones político-religiosas en Los Países Bajos. Si hubiera que pensar el estado, o en este caso el presidente, Spinoza diría, habría que pensarlo como un bien contingente y relativo, y no como un mal necesario. Así, el bien contingente y relativo que el presidente de Aira ilustra radica en dejar su fabulación inconclusa, en dejar sin resolver el misterio que el Birrete, Xenia y la Rabina cargan. Dejar el caso abierto es precisamente dejar de presidir, pero al mismo tiempo la única razón por la cual valdría presidir, así la tarea del presidente “consistía en ocuparse de todo y no dar la puntada final a nada,” es que el presidente “Quería ser Presidente como la gota de agua quiere ser mar” (125).