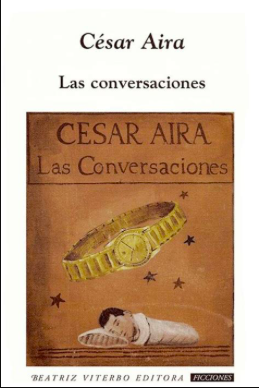La cena (2006) de César Aira pudiera ser corolario de otra de sus novelas. Mientras esto no sorprende, pues lo mismo se podría decir de buena parte de la obra de Aira, sí lo hace el tono sombrío y lacónico del relato. La cena cuenta la historia de un narrador deprimido, lleva ya siete años sin trabajo y se ha mudado al departamento de su madre en Pringles. Aunque la madre no hace sino amarlo, el narrador se siente fracasado. Así que, a miedo de dejar pasar su última oportunidad de alcanzar el éxito, el narrador lleva a su madre a cenar a casa de su único amigo, un tipo solitario pero sociable. Luego de la cena y de que madre y anfitrión entablaran una amable conversación, pues ambos tenían algo en común —la “pasión por los nombres” (pos. 6118)—, el amigo del narrador alarga la velada y les muestra a sus huéspedes una serie de juguetes viejos. La madre del narrador no soporta la exhibición, y es que madre y amigo “sólo se entendían cuando pronunciaban nombres (apellidos) del pueblo; en todo lo demás, ella se retraía enérgicamente” (pos. 6228). Después, el narrador regresa a casa con su madre y se pone a ver por la televisión un programa en vivo en el que se da seguimiento a un evento terrorífico local: cadáveres que se levantan de sus tumbas para succionar las endorfinas del cerebro de los habitantes del pueblo. La desgracia, que no logra sacar al narrador de su depresión y pasmo, dura poco. Finalmente, el narrador, al visitar al día siguiente a su amigo para proponerle formalmente su idea de negocios, se da cuenta de que la desgracia televisada no fue sino un “mal” programa de televisión, un refrito que ahora recibe los elocuentes comentarios de su amigo, para quien ese negocio televisivo debe cambiar, pues “la prosa de los negocios tiene que expresarse en la poesía de la vida” (pos. 7157).
Mientras que la narración del programa de televisión concentra la mayor parte del relato, el meollo (o uno de los meollos) de la narrativa es la depresión del narrador y su fascinación por los juguetes antiguos que su amigo le mostrara el día de la cena. El narrador queda maravillado cuando ve el primer juguete de su anfitrión. “Era un verdadero milagro de la mecánica de precisión, si se tiene en cuenta que esas manitos de porcelana articulada no medían más de cinco milímetros” (pos. 6202). En cierto sentido, el juguete, como tantos objetos en la obra de Aira tiene un carácter atuorreferencial respecto a la novela en sí. Es decir, como el amigo guarda un montón de objetos inútiles pero “milagros de una mecánica precisa”, así también el mercado literario guarda las novelas de César Aira, obras de precisión milagrosa, pero que a los ojos de otros observadores, como los de la madre del narrador, no son más que objetos inútiles y chatarras, juegos de niños. Los juguetes, como las novelas del autor del relato, son objetos que se presentan en forma precisa y pura, hasta que uno empieza a ver que sucede otra cosa. A cambios de velocidad y fuerza la forma se expresa. Cuando el juguete en cuestión, el de las miguitas imaginarias, termina su funcionamiento, el narrador observa que tal vez “Los autores del juguete debían de haber querido significar la cercanía de la muerte de la anciana. Lo que me hizo pensar que toda la escena estaba representando una historia; hasta ese momento me había limitado a admirar el arte prodigioso de la máquina, sin preguntarme por su significado” (6206). El asunto es que ni la madre ni el anfitrión se esfuerzan en entender la “narración” del juguete, para la primera es una pérdida de tiempo y para el segundo es sólo un derroche de forma.
El enredo que se teje entre las perspectivas del narrador, su madre y su amigo pone a unos en concordancia y a otros en discordia. La concordancia no puede englobar a las tres partes. Mientras que el amigo y la madre viven fascinados por los nombres (apellidos) que saben, el narrador no comparte esta emoción. Igualmente, a la vez que el narrador y el amigo tienen una fascinación similar por los juguetes y demás objetos lujosos —pero inútiles—, la madre del narrador no puede verle nada de especial a esos cachivaches. Aunado a esto, el narrador queda fuera de cualquier lugar de concordancia, pues ni los remedios del amigo (reformar la forma en que la televisión en Pringles trabaja, para expresar “la prosa de los negocios tiene que expresarse en la poesía de la vida” [pos. [7157]), ni las desconfianzas y preocupaciones de la madre sobre el futuro de su hijo, lo sacan del pasmo y tedio en el que vive.
Si a la mesa de una cena se sentaran arte, estado y mercado, éste último, al menos para nuestros días, sería el anfitrión. Mientras estado y mercado se atragantan de nombres para verificar sus narraciones, el arte no hace sino ver que, como el narrador al escuchar las razones por las que su madre desconfía de su amigo, “los nombres hacían verosímil la historia, aunque sobre mí provocaban más efecto de admiración que de verificación” (6347). El arte puede ver la verdad, pero no verificarla. No es su “deber”, pues la verificación y —en cierto sentido también— la verosimilitud pertenecen a un tiempo muerto, como el de la televisión y el programa que registra la catástrofe de los muertos vivientes y su resolución. Si al día siguiente de la cena, el estado, como la madre, queda con el estómago revuelto, y el mercado con las últimas palabras que no rehabilitan al arte, entonces, no habría más que la estetización de la máquina y el sistema como triunfo de un totalitarismo que sabe del pésimo, pero eficiente, funcionamiento de las viejas formas de narrar la vida cotidiana (como el programa sobre los muertos vivientes). No obstante, si la última palabra la tiene el mercado, su prosa de negocios no es más que una narración mal contada, pues como al amigo del narrador, al mercado “se le mezclaban los episodios, dejaba efectos sin causa, causas sin efecto, se salteaba partes importantes, dejaba un cuento por la mitad” (pos. 6076). En esa mitad que se abre al final de las últimas palabras del mercado, la poesía de la expresión abre camino para otra vida y su trabajo.